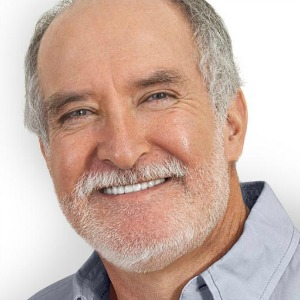Todavía después de 15 días no ha logrado discernirse con suficiencia lo que ha ocurrido en Chile: cuando el 4 de este mes, una abrumadora mayoría de votantes, le dijo no al texto constitucional propuesto por la Convención Constituyente que integrada por 155 miembros empezó a sesionar hace un poco más 9 meses. En octubre de 2020, Chile hizo historia cuando una amplia mayoría de casi el 80 % aprobó cambiar la Constitución que actualmente rige en el país y que fue escrita durante el régimen de Augusto Pinochet. Ocho meses más tarde, la Convención Constituyente, comenzó su trabajo en medio de altas expectativas. Esta era, para muchos, la salida institucional a una crisis política sin precedentes que se desató con el estallido social de octubre de 2019.
El experimento convocó de inmediato una atención generalizada sobre todo en Occidente y en especial en América Latina, ya que muchos cuyos países de la región padecen crisis institucionales, políticas y sociales muy agudas.
En particular Colombia ha vivido en los últimos años una historia paralela a la de Chile. Las movilizaciones de 2019 no solo desataron el proceso constituyente, allí, sino que también catapultaron a la Presidencia del país a un joven de 35 años que había sido el más destacado líder de las movilizaciones.
Quienes pensaron en Colombia que las marchas y el paro nacional de 2021 se había sellado solo con los muertos de la represión impiadosa desatada por el Estado y el engavetamiento de la propuesta tributaria de Carrasquilla, se equivocaron. Aquí como en Chile, las movilizaciones populares les dieron jaque mate a la derecha política que venía gobernando por más de 20 años ininterrumpidos, y a una conversación nacional insulsa convocada por el presidente Iván Duque para calmar las aguas; y de contera, le abrieron paso a las alamedas de la esperanza a unas mayorías cansadas que eligieron al primer gobernante de izquierda en la historia de Colombia, Gustavo Petro, y a un Congreso que, renovado en más de un 65%, tiene una variopinta conformación no muy distinta a la de la Convención Chilena; las formaciones políticas tradicionales en ambos escenarios perdieron espacios que claramente fueron copados por sectores sociales y de opinión más cercanos a las movilizaciones populares.
Aunque las encuestas vaticinaron el triunfo del “rechazo”, la abultada mayoría no dejó de sorprender. Un 68% frente a un 31%, pareciera significar en primera instancia que el pueblo chileno no quiere el cambio. Pero no es así: la manera casi exaltada como los chilenos aprobaron primero la apertura del proceso constituyente y luego la conformación del órgano reformador, no pudo haber disminuido súbitamente el ímpetu popular por el cambio. ¿Entonces qué pasó?
La heterogeneidad amorfa, la impericia, una redacción farragosa, las contradicciones no tramitadas sensatamente entre los individuos y los colectivos al interior de la Convención, la falta de una comunicación asertiva con la sociedad, los escándalos de algunos constituyentes, fueron minando poco a poco la credibilidad de la Convención y del propio proceso. Temas sumamente controversiales como la plurinacionalidad, la justicia diferencial para comunidades étnicas, la radical ruptura con el clásico equilibrio de poderes del Estado, fueron ingredientes que sembraron dudas sobre las bondades de la reforma.
La devolución de la iniciativa presupuestal al Congreso, contra indicativa al más elemental concepto técnico de la planeación y la ortodoxia fiscal y económica de un Estado, terminó por espantar a los dudosos, que eran muchos, días antes de las elecciones. (En Colombia la propuesta de reforma política que acaba de presentar el Gobierno al Congreso, les devuelve a los parlamentarios la prerrogativa de ser ministros, alcaldes o gobernadores).
El periódico The Economist calificó la reforma chilena como “excesivamente progresista”; y radicó en esa circunstancia la razón fundamental del triunfo del rechazo. Es decir, no es que el pueblo chileno no quiera el cambio: lo quiere sí, pero ordenado, claro, progresivo y con altas dosis de sensatez.
El presidente Boric que inició su mandato hace un poco más de 400 días cabalgando sobre un proceso constituyente ya en marcha, le apostó sin atenuantes al “apruebo”, y perdió también. Hoy acusa el costo político de una derrota que pudo no haber sido toda suya. Ahora le toca enmendar la plana, ya empezó a hacerlo, con menos capacidad de maniobra política, y con un parlamento en donde no cuenta con mayorías claras.
En estos tiempos de globalización y deslocalización de casi todos los fenómenos, vale la pena asomarnos al vecindario para no repetir errores. El que entendió, entendió, como dijo hace unos días, un ministro de este Gobierno.